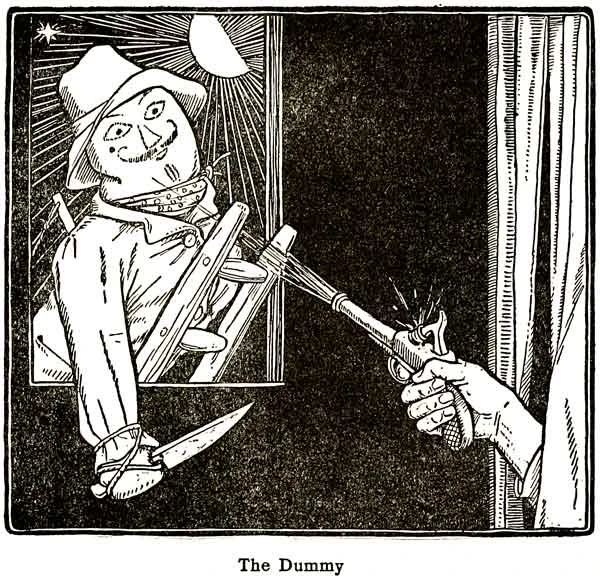En tiempos remotísimos todos los sonidos y ruidos tenían su sentido y significación. Lo tenía el martillo del herrero al dar contra el yunque, y el cepillo del carpintero al labrar la madera, y la rueda del molino al ponerse en acción. Decía ésta, con su tableteo: “¡Ayúdanos, Señor Dios! ¡Ayúdanos, Señor Dios!”. Y si el molinero era un ladrón, al poner en marcha el molino, hablaba éste en buen castellano y empezaba preguntando, lentamente:
– ¿Quién hay? ¿Quién hay? – y luego contestaba con rapidez -: ¡El molinero! ¡El molinero! – y, finalmente, a toda velocidad -: ¡Roba sin temor, roba sin temor! ¡Del tonel, tres sextos!
Por aquellos tiempos, incluso las aves tenían su propio lenguaje, inteligible para todo el mundo; hoy en día suena a gorjeos, chillidos o silbidos y, en algunos pájaros, a música sin palabras. Pero he aquí que se les metió a las aves en el meollo la idea de que necesitaban un jefe que las mandase, y decidieron elegir un rey. Sólo una, el avefría, se manifestó disconforme: siempre había vivido libre, y libre quería morir; y, así, todo era volar de un lado para otro, angustiada y gritando:
– ¿Adónde voy, adónde voy? – hasta que se retiró a los pantanos solitarios y desiertos, sin dejarse ver de sus semejantes.
Las demás aves decidieron deliberar sobre el asunto, y una hermosa mañana de mayo, saliendo de bosques y campos, se congregaron: el águila, el pinzón, la lechuza, el grajo, la alondra, el gorrión… ¿Para qué mencionarlas todas? Incluso acudieron el cuclillo y la abubilla, su sacristán, así llamado porque siempre se deja oír unos días antes que la abubilla. Y también compareció un pajarillo muy pequeñín, que todavía no tenía nombre. La gallina, que, casualmente, no se había enterado del asunto, admiróse al ver aquella enorme concentración:
– Ca-ca-ca-cá, ¿qué pasa ahí? – púsose a cacarear. Pero el gallo la tranquilizó, explicándole el objeto de la asamblea.
Decidióse que sería rey el que fuese capaz de volar a mayor altura. Una rana de zarzal que contemplaba todo desde una mata, exclamó, en tono de advertencia, al oír aquello:
– ¡Natt-natt-natt! ¡Natt-natt-natt! -, convencida de que la decisión haría verter muchas lágrimas. Pero el grajo replicó:
– ¡Cuark ok! -, significando que todo se resolvería pacíficamente.
Acordaron que se efectuaría la prueba aquella misma mañana, para que nadie pudiese luego decir:
– Yo habría volado más alto; pero llegó la noche y tuve que bajar.
Ya de acuerdo, a una señal convenida elevóse en los aires aquel tropel de aves. Levantóse una gran polvareda en el campo, prodújose un estruendoso rumoreo y aleteo, y pareció como si una nube negra cubriese el cielo. Las aves pequeñas no tardaron en quedar rezagadas; agotadas su fuerzas, volvieron a la tierra. Las mayores resistieron más, aunque ninguna pudo rivalizar con el águila, la cual subió tan alto que habría podido sacar los ojos al sol a picotazos. Al ver que ninguna otra le seguía, pensó: “¿Para qué subir más? Indudablemente, soy la reina”, y empezó a descender. Las demás aves, desde el suelo, la recibieron al grito de:
– ¡Tú serás nuestra reina; nadie ha volado a mayor altura que tú!
– ¡Excepto yo! – exclamó el pequeñuelo sin nombre, que se había escondido entre las plumas del águila. Y como no se había fatigado, pudo seguir subiendo, tanto, que llegó a ver a Dios Nuestro Señor sentado en su trono. Y, una vez arriba, recogió las alas y se dejó caer como un plomo, gritando, con su voz fina y penetrante:
– ¡Rey soy yo! ¡Rey soy yo!
– ¿Tú nuestro rey? – protestaron las aves, airadas -. Has ganado con engaño y astucia.
Y entonces pusieron otra condición. Sería rey aquel que fuese capaz de meterse más profundamente en la tierra. ¡Era de ver cómo el ganso restregaba el ancho pecho contra el suelo! ¡Con cuánto vigor abrió el gallo un agujero! El pato fue el menos afortunado, pues si bien saltó a un foso, torcióse las patas y echó a correr, anadeando, hasta la charca próxima, mientras gritaba:
– ¡Güek, güek! – que quiere decir: “¡mal negocio!”. En cambio, el pequeño sin nombre se buscó un agujero de ratón. Metióse en él, y desde el fondo, gritó con su voz fina:
– ¡Rey soy yo! ¡Rey soy yo!
– ¿Tú nuestro rey? – repitieron las aves, más indignadas todavía -. ¿Piensas que van a valerte tus ardides?
Y decidieron retenerlo prisionero en la madriguera, condenándolo a morir de hambre. Para ello, encargaron de su custodia a la lechuza, con la consigna de no dejar escapar al bribonzuelo, bajo pena de muerte. Al llegar la noche, todas las aves, cansadas del ejercicio de vuelo a que habían debido someterse, se retiraron a sus respectivas moradas, con sus esposas e hijos; sólo la lechuza se quedó junto al agujero del ratón, con los grandes ojos clavados en la entrada. Sin embargo, como también ella se sintiera cansada, pensó: “Bien puedo cerrar un ojo; velaré con el otro, y este diablillo no escapará de la ratonera”. Y, así, cerró un ojo, manteniendo el otro clavado en la madriguera. El pajarillo sacaba de vez en cuando la cabeza con el propósito de escapar; mas la lechuza seguía vigilante, y él no tenía más remedio que meterse de nuevo en el escondite. Al cabo de un rato, la lechuza cambió de ojo para descansar el primero, con la idea de relevarlos hasta que llegase la mañana. Pero una vez que cerró uno, se olvidó de abrir el otro y se quedó dormida. El pequeñuelo no tardó en darse cuenta de ello y se escapó.
Desde entonces, la lechuza no puede dejarse ver durante el día; de lo contrario, todas las demás aves la persiguen y la cosen a picotazos. De aquí que únicamente salga a volar por la noche y de que odie y persiga a los ratones, a causa de los agujeros que se abren. Tampoco el pajarillo se presenta mucho en público, temeroso de perder la cabeza si lo cogen. Se oculta entre los setos, y. cuando cree estar muy seguro, suele gritar todavía:
¡Rey soy yo! – por lo cual las demás aves lo llaman, en son de burla, el reyezuelo.
Pero ninguna sintióse tan contenta como la alondra, pues no tenía que obedecer al reyezuelo. En cuanto el sol aparece en el horizonte, se eleva en los aires y canta:
– ¡Ah, qué bello es! ¡Bello, bello! ¡Ah, qué bello es!