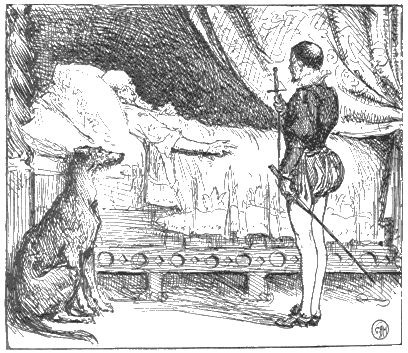Érase una vez un sastre gruñón y pendenciero. Por buena, trabajadora y piadosa que fuese su mujer, nunca acertaba a hacer las cosas a gusto de su marido. Siempre estaba él descontento, refunfuñando, riñéndole, zarandeándola y pegándole. Al fin, su conducta llegó a conocimiento de la autoridad, la cual lo hizo detener y encerrar en la cárcel para que se enmendase. Después de pasar una temporada a pan y agua, fue puesto en libertad, bajo promesa de que no volvería a maltratar a su mujer, sino que viviría en buena paz y armonía, compartiendo con ella las penas y las alegrías, como es de ley entre los casados.
Durante un tiempo marcharon bien las cosas; pero luego volvió a sus maneras antiguas, mostrándose otra vez pendenciero y gruñón; y como no podía pegarle, trataba de agarrarla por los cabellos y zarandearla. Escapaba entonces la mujer y salía corriendo al patio; mas él la perseguía, armado de la vara de medir y de las tijeras, y arrojándole cuanto hallaba a mano. Si la acertaba, se echaba a reír; pero si la fallaba, todo eran improperios e insultos. Esta situación duró hasta que los vecinos intervinieron en favor de la infeliz. El sastre hubo de comparecer de nuevo ante el tribunal, y se le recordó su promesa.
– Señores jueces – respondió -, he cumplido lo que prometí; no le he pegado, sino que he compartido con ella las alegrías.
– ¿Cómo es eso – replicó el juez -, cuando hay otra vez tantas quejas contra ti?
– No le he pegado. Lo que ocurre es que, al verla tan guapa, quise peinarle el pelo con las manos, pero ella huía de mí, pues es muy maliciosa. Entonces yo corrí detrás para obligarla a cumplir con su obligación y recordarle sus deberes; y le tiraba cuanto tenía a mano. He compartido con ella las penas y las alegrías; pues cuando la acertaba, yo recibía gusto y ella pesadumbre; y si fallaba, la pesadumbre era para mí, y el gusto para ella.
Los jueces no se dieron por satisfechos con su respuesta y mandaron darle la recompensa merecida.