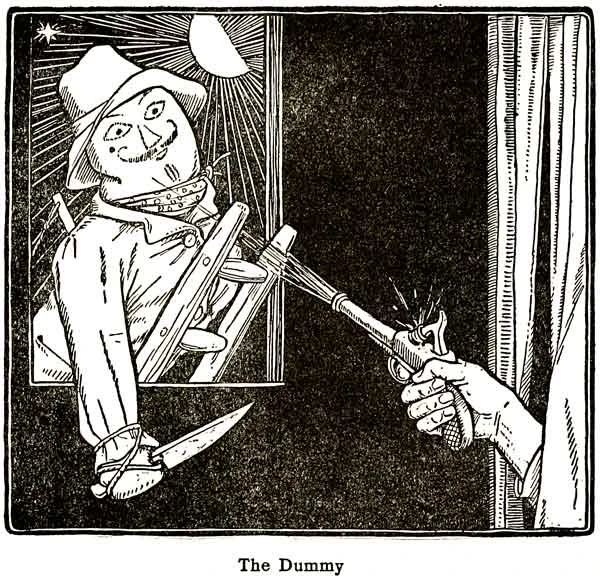Érase una vez un ermitaño que vivía en un bosque, al pie de una montaña, ocupado sólo en la oración y las buenas obras; y cada anochecer, por amor de Dios, llevaba unos cubos de agua a la cumbre del monte. Muchos animales calmaban en ella la sed, y muchas plantas se refrescaban, pues en las alturas soplaba constantemente un fuerte viento que resecaba el aire y el suelo. Y las aves salvajes que temían a los hombres, describían círculos en el espacio, explorando el terreno con sus penetrantes ojos, en busca de agua. Por ser el ermitaño tan piadoso, un ángel del Señor, en figura visible, lo acompañaba y, contando sus pasos, llevaba la comida al santo varón una vez éste había terminado su trabajo, como aquel profeta que, por orden de Dios, era alimentado por un cuervo. Siendo ya el virtuoso anacoreta de una edad muy avanzada, vio un día, desde lejos, que llevaban a la horca a un pobre pecador, y se dijo para sus adentros: “Ahora recibe éste su merecido”. Aquella velada, cuando subió el agua a la montaña, no se presentó el ángel que siempre lo acompañaba y le traía el alimento. Asustado, hizo examen de conciencia, procurando recordar en qué podía haber pecado, ya que Dios le manifestaba su enojo; pero no encontró ninguna falta. Dejó de comer y beber y, arrojándose al suelo, se pasó mucho tiempo en oración.
Y un día en que estaba en el bosque llorando amargamente, oyó un pajarillo que cantaba con deliciosos trinos, de lo cual recibió aún más pesadumbre; y le dijo:
– ¡Qué alegremente cantas! Contigo no está Dios irritado. ¡Ah, si pudieses decirme en que falté, para que mi corazón se arrepintiese y recobrase aquel contento de antes!
He aquí que el pajarillo rompió a hablar, diciendo:
– Hiciste mal al condenar al pobre pecador que conducían al cadalso; por eso, Dios está enojado contigo, pues sólo Él tiene derecho a juzgar. Pero si te arrepientes y haces penitencia, serás perdonado.
Y se le apareció el ángel con una rama seca en la mano y le dijo:
– Llevarás esta rama contigo hasta que broten de ella tres ramillas verdes, y por la noche, al acostarte, descansarás la cabeza sobre ella. Mendigarás el pan de puerta en puerta, y nunca pasarás más de una noche en una misma casa. Tal es la penitencia que el Señor te impone.
Tomó el ermitaño la vara y volvió al mundo que no viera desde hacía tantos años. Comía y bebía sólo lo que le daban en las puertas donde llamaba; muchas veces no fueron oídas sus súplicas, y muchas puertas permanecieron cerradas, por lo que fueron numerosos los días en que no tuvo ni un mísero mendrugo de pan para comer. Una vez que había estado mendigando infructuosamente desde la mañana a la noche sin que nadie le diese ni comida ni albergue, entró en un bosque y llegó ante una miserable choza, donde había una vieja. Pidió él:
– Buena mujer, permitid que me refugie por esta noche en vuestra casa.
Y la vieja le dijo:
– No, no podría aunque quisiese. Tengo tres hijos salvajes y malvados. Si os encontrasen aquí, al volver de sus rapiñas, nos matarían a los dos.
Insistió el ermitaño:
– Dejad que me quede; no nos harán nada – y la mujer, apiadada, consintió en recogerlo. Tendióse el hombre al pie de la escalera, con una rama por almohada. Al verlo la vieja, preguntóle por qué se ponía así, y él le contó que lo hacía en cumplimiento de una penitencia. Había ofendido al Señor un día en que, viendo conducir a la horca a un condenado, había dicho que llevaba su merecido. Púsose la mujer a llorar, exclamando:
– ¡Ay! Si Dios castiga de este modo una sola palabra, ¡qué es lo que les espera a mis hijos cuando se presenten ante Él para ser juzgados!
Hacia media noche regresaron los bandidos, con gran ruido y vocerío. Encendieron fuego y, al quedar la covacha iluminada, vieron al hombre tumbado al pie de la escalera, e increparon, iracundos, a su madre:
– ¿Quién es ese hombre? ¿No te hemos prohibido que acojas a nadie?
– Dejadlo en paz – suplicó la vieja -. Es un pobre pecador que expía sus pecados.
– ¿Qué ha hecho, pues? – preguntaron los ladrones; y despertaron al anciano -: ¡Eh, viejo, cuéntanos cuáles son tus pecados!
Incorporóse el penitente y les explicó cómo con una sola palabra había ofendido a Dios, y la penitencia que le había sido impuesta. Su narración conmovió de tal manera a los bandidos, que, espantados de su vida anterior, se arrepintieron y decidieron hacer penitencia. El ermitaño, una vez convertidos los tres pecadores, volvió a tenderse al pie de la escalera. Por la mañana lo encontraron muerto, y de la vara seca que le servía de almohada habían brotado tres ramas verdes. El Señor le había restituido su gracia y acogido en su seno.